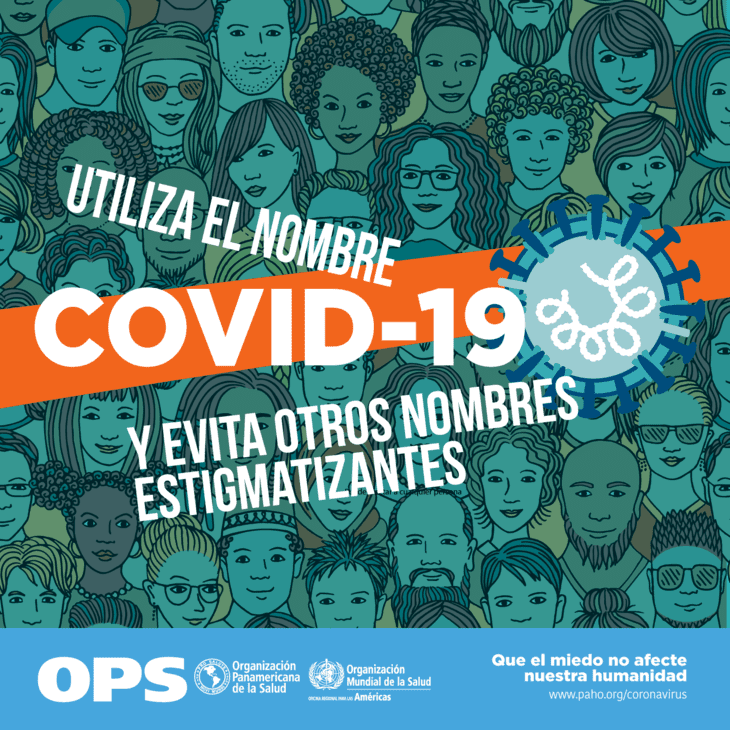¿Por qué hay temor o rechazo hacia quienes padecen o trabajan con COVID-19?
Se ha visto en diferentes medios de comunicación en Colombia, y en otros países, situaciones relacionadas con agresiones a personas que padecen COVID-19 o que trabajan en el sector de la salud. ¿Por qué razón se presentan estos comportamientos? ¿Qué hay detrás de estas reacciones? El equipo de Divulgación Científica lo consultó con el docente de la UPB, Andrés Felipe Tirado Otálvaro, docente de la Facultad de Enfermería de la UPB, magíster en Epidemiología y Ph.D en Salud Pública.
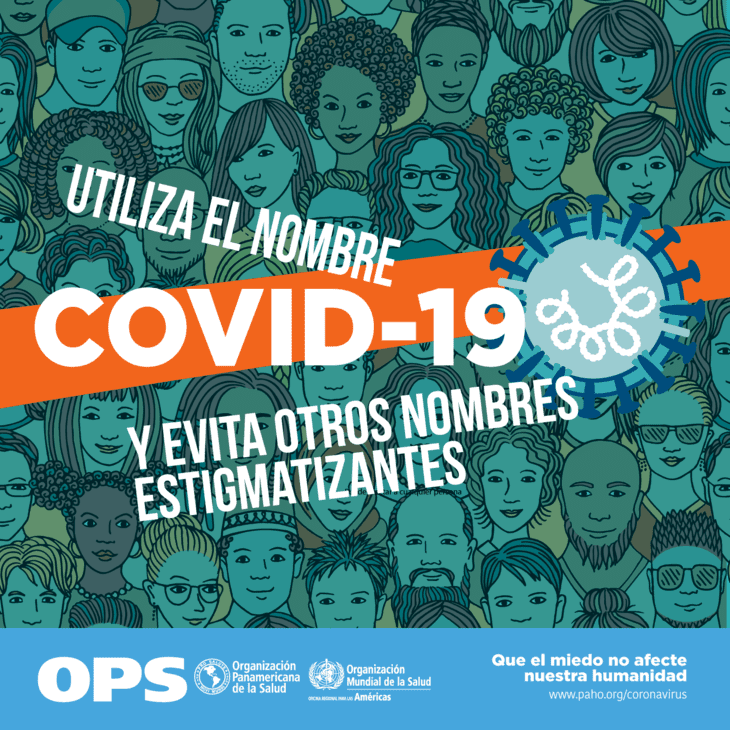
¿Qué es el Complejo Estigma-Discriminación (CED)?
“El concepto de estigma lo introdujo, en la década de los sesenta, Erving Goffman, un sociólogo canadiense. Goffman plantea que este tipo de situaciones tienen relación con una marca, que la sociedad considera negativa, y que puede estar relacionada con la apariencia física u otras características emocionales o de personalidad, una enfermedad, una condición social o racial (…) Para que haya estigmatización se combinan tres problemas centrales: la falta de conocimiento acerca del fenómeno o la persona (ignorancia sobre el tema), la generación de actitudes negativas hacia el mismo (prejuicio) y la exclusión de la persona (discriminación), por eso hablamos de una relación muy fuerte entre estigma y discriminación”.
En relación con el COVID-19 es posible que las situaciones relacionadas con agresiones se originen en el hecho de que esta enfermedad es nueva, y aún hay muchos interrogantes sin resolver. También, a que normalmente el ser humano reacciona con temor hacia lo desconocido.
“… El ser humano tiende a experimentar miedo hacia lo que se considera desconocido, contagioso, indeseable o diferente y, a partir de allí, se tiende a estigmatizar y discriminar a las personas con dicha enfermedad”, explica Tirado.
¿Existen unas fases o grados de estigmatización?
Se pueden identificar las siguientes fases:
- Etiquetamiento: se refiere a la etiqueta que se asigna a las personas que tienen una marca que se considera negativa, por el hecho de no corresponder a los atributos o características definidos por la sociedad como normales.
- Estereotipos: se construyen estereotipos para los que portan la marca de indeseables, los cuales son legitimados socialmente.
- Separación: se presenta de acuerdo con la diferencia entre los que tienen la marca o etiqueta, y los que no.
- Discriminación: se produce la pérdida de la condición de sujeto, lo que da lugar a situaciones de devaluación, rechazo y exclusión.
- Desigualdad: los momentos anteriores producen como consecuencia el que haya un ejercicio desigual del poder entre los que son etiquetados, y los que asignan la etiqueta.
¿Qué condiciones o enfermedades generan mayor estigmatización?
“Las investigaciones demuestran que hay mayor estigmatización hacia las personas que usan drogas que hacia las personas que padecen sida, esquizofrenia o lepra. Es una de las condiciones más estigmatizadas. Esto se da en gran parte por ignorancia y porque como seres humanos le tenemos miedo a lo que no conocemos y, además, porque es un asunto de diferencia, que te carga con una marca negativa. Entonces, se generan expresiones como ‘los drogadictos, los que tiene sida y en estos momentos, los que tienen COVID-19’. Esa diferencia hace que las personas, por una razón de una distribución desigual de poder, los excluyan socialmente por temor a contagiarse o a sufrir consecuencias derivas de esa condición”.

Comportamientos similares a lo que se observa hoy con el COVID-19 se vieron en el pasado con enfermedades como la tuberculosis, la lepra, el SIDA, la viruela y el vitiligo. Pero, también, con las malformaciones físicas, aunque éstas últimas no se contagian.
La estigmatización, en lo relacionado con la pandemia actual, es la misma situación que se traslapa de situaciones sociales asociadas a la raza, la pobreza, o el ser originario de un determinado país.
¿Se está investigando la estigmatización que se genera en razón de la pandemia por COVID-19?
“Sí, junto a colegas de otras zonas de Colombia, México y Argentina, y dado mi interés personal en el tema, diseñamos una investigación observacional para describir el nivel de estigmatización en la población general de estos países, para tener una medida objetiva acerca del Complejo Estigma-Discriminación (CED) asociado con COVID-19 y, a partir de allí, tener evidencia científica que nos permitiera estructurar, de una manera más fundamentada, acciones preventivas y de intervención al respecto. La investigación la lidera Carlos Arturo Cassiani Miranda, investigador del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Santander. El proyecto está radicado en dicha universidad, en conjunto con la Universidad del Magdalena. Ellos invitaron a participar a profesionales de la salud y de las ciencias sociales interesados en el tema de la Universidad de Sonora en México, la Universidad Técnica de Aquisgrán, Rwth Aachen, de Alemania, y por supuesto, de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Medellín.
¿Qué aspectos específicos querían estudiar?
“Nos interesaba estudiar tres aspectos: Estigma hacia el COVID-19; temor y conocimientos sobre el tema. El público fue población general, mayores de 18 años y que quisieran participar de manera voluntaria. La investigación está avalada por los comité de ética de las Universidades del Magdalena y Santander”.
¿Por qué investigar sobre el estigma y el COVID-19?

“Motivados por la necesidad de conocer cómo está operando el asunto, pues veíamos notas de medios de comunicación sobre algunas agresiones hacia personas con dicha enfermedad y hacia el personal de la salud; pensamos que era preciso, tener datos reales de lo que estaba sucediendo en Colombia, México y Argentina porque para nosotros como epidemiólogos donde no hay información, abunda la imaginación. La responsabilidad de los académicos va más allá de investigar y escribir. Debemos intervenir las cosas. En ese contexto, decidimos trabajar en red para trabajar en torno a la disminución del estigma, de manera puntual por COVID-19, desde las estrategias que científicamente han demostrado que son efectivas: la educación, el contacto y la protesta”.
La vigencia e importancia de este tema se puede evidenciar en las publicaciones, documentos y directrices emanadas al respecto por organismos y entidades como la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades -CDC- y el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de esta emergencia sanitaria.
Pero, como explica el investigador Tirado Otálvaro, los patrones sociales, de crianza y educativos están arraigados a la cultura. Allí la explicación al porqué el asunto del estigma es dinámico y se va trasformando según los cambios que sufre la sociedad misma. Una razón más para intervenirlos, que, además, demuestra la importancia de investigaciones de este orden.
Escuche los consejos de la OPS para no estigmatizar a los afectados por el COVD-19
Algunos datos de la investigación en Colombia
- El total de personas que respondieron la encuesta fueron 1.687. De ellas, el 59 % eran mujeres
- El 41,1 % de los participantes pertenecen al gremio de la salud
- Participaron todos los estratos sociales
- Los encuestados tienen diferentes ocupaciones
- Quienes respondieron la encuesta tenían entre 18 y 76 años
- La información se recolectó entre los meses de abril y junio de 2020
- La encuesta se aplicó a población general y respondieron personas de diferentes departamentos como Antioquia, Atlántico, Arauca, Risaralda, Cundinamarca, Bolívar, Santander del Norte y Santander, Sucre, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cauca, Chocó, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca
La investigación tuvo su primera etapa en Colombia. En México inició en junio y en Argentina en julio. En éstos últimos aún continúa el estudio.
Por Claudia Gil Salcedo. Programa de Divulgación Científica. Agencia de Noticias UPB.